~ Algunas reflexiones y desvíos a propósito de la secuencia final de La deuda (2019), notable película del realizador argentino Gustavo Fontán.
Disponible en Cine.ar Play.
La escena final de La deuda puede llegar a resultar la más pregnante de toda la película. En ella confluyen dos universos, que constituyen a su vez dos modalidades de registro, dos perspectivas estéticas, y hasta dos desplazamientos enunciativos encarnados por el punto de vista de la cámara. En realidad, habría que decir que esa articulación dual se torna múltiple. Hablamos de una cierta convergencia entre la ficción (modalidad estética dominante hasta este momento del film) y el documental.
Pero también hay lugar para la focalización como operación audiovisual, político-poética: Mónica (Belén Blanco) se (con)funde en(tre) la población que desborda el tren Roca, minutos antes de llegar a estación Constitución, marco urbano aglutinante de las masas trabajadoras, espacio de tránsito que es ya símbolo de la danza automatizada cotidiana: la muchedumbre que, arropada y cabizbaja, apura el paso para llegar a horario.
Si hacia el inicio de la escena, como espectadores, podíamos sospechar que nuestra protagonista callaba todavía algún enigma, alguna expectativa no-dicha, alguna resolución (decisión) irresuelta, lo cierto es que la concatenación de imágenes subsiguientes se encargan de abandonar ese derrotero individual para dejarse atravesar por la marea gregaria de gente que arrasa con tanta fuerza sensible como implacable monotonía. Y eso que Fontán evita, como siempre, los efectismos y los subrayados.
La focalización
Vemos a los transeúntes en el tren, luego caminando la estación, y de pronto caemos en la cuenta de que perdimos el rumbo de Mónica. Aunque sabemos bien que ella permanece allí expectante, en fuera de campo, lo que perdimos es nada menos que el rumbo narrativo del personaje. Una serie de operaciones estéticas fuerzan la transición para pasar del plano narrativo al más estrictamente descriptivo; sostenido a su vez por esta cierta dislocación en la focalización (entendida como la dosificación de información suministrada por la trama al espectador en relación con lo que saben y conocen los personajes): si al principio «sabíamos» lo mismo que ella, al final sabemos (nos importa) menos. De una focalización interna a una externa, arriesgaríamos en una primera instancia.
Ahora bien, si nos detenemos a pensar un poco más, se nos descubre una (re)lectura más compleja: en vez de «saber menos»… ¿será que en verdad sabemos más?: el punto de vista de la cámara adopta una perspectiva de planos generales que amplifican la visión y refuerzan la interpretación de que toda esa maquinaria sistémica sostenida por el aparato social del mundo del trabajo acaban invisibilizando a Mónica. La devoran, aunque más gradual que súbitamente. Su subjetividad es erosionada y queda supeditada a ser tan solo una cifra más, diluida al fin su singularidad en ese micro(macro)mundo.

La deuda verdadera
Pero es una invisibilización compleja y ambigua: sabemos que ella está ahí, escabullida y perdida entre abrigos pesados, mochilas y bufandas de lana. Invisible no significa ausente, he ahí la prepotencia simbólica del cine: el fuera de campo sugiere (y narra, y dice, y aturde) mucho más de lo que estrictamente vemos dentro de los márgenes del encuadre. Ella está ahí, como todxs ellxs (como todo el resto), es una cifra más como todxs ellxs, es un elemento más del paisaje matutino como todxs ellxs. La deuda del trabajo (se supone que estamos -vivimos- «en deuda» con el sistema cada día de nuestra vida, por eso trabajamos para sobrevivir) también se acuerpa en ella como en todxs lxs demás protagonistas de esta secuencia final. Por eso podríamos concluir que lo que la cámara ratifica con su enunciación es aún más sensible y profundo: de una focalización interna pasamos a una focalización omnisciente.
Nos damos cuenta de que no nos falta «información» respecto al personaje: lo sabemos (sabíamos) todo. A través de este gran zoom out discursivo, la película abandona gradualmente el terreno de la narrativa individual (el camino del héroe -¡la heroína!-) para avasallar con su potencia descriptiva sobre un micro-universo que es común y colectivo: la estación de trenes. La ficción de la realidad fue más fuerte que la micro-ficción de Mónica y su aventura nocturna.
La cámara, el montaje, los planos, el ritmo general de este pasaje último se encargan de enfatizar la idea. La trama se guarda esta «falsa revelación» para un final que resulta notable.





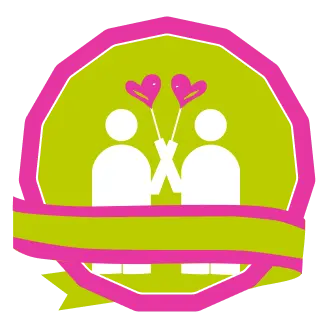


Share your thoughts!
Be the first to start the conversation.