No sabemos si Guillermo Tell existió o no, realmente. Pero sí conocemos su historia como personaje legendario de la independencia suiza. El mito cuenta que, a fines del siglo XIII, Tell era un ballestero popularmente conocido por su puntería que desconocía la autoridad de la Casa de Habsburgo, y al pasar por una plaza junto a su hijo se negó a rendir pleitesía al soberano de turno. Como castigo, el Gobernador lo obligó a disparar su ballesta apuntando a una manzana que estaba sobre la cabeza de su niño a 100 pasos de distancia. Si acertaba, sería liberado, sino, su condena sería la muerte. Tell puso dos flechas en su ballesta, con la primera acertó en la manzana salvando su vida y la de su hijo, y con la segunda, tiempo después, acabó con la vida del tirano que lo expuso ante semejante castigo.

William Burroughs estaba borracho y drogado hasta la médula cuando intentó recrear la hazaña de Guillermo Tell con Joan Vollmer, su esposa de 28 años, madre de su hijo y escritora igual que él. Estaban en México y era el año 1951. Venían huyendo desde los Estados Unidos donde el escritor era perseguido por la policía por posesión de drogas. En lugar de la manzana que el niño tenía sobre su cabeza, ella llevaba una copa. Y en lugar de la ballesta, él apuntó tembloroso con su pistola Star 380. El disparo no tuvo la altura necesaria y la bala impactó en la frente de su mujer acabando con su vida instantáneamente. Burroughs fue condenado por homicidio involuntario, y luego liberado bajo fianza.

El evento lo marcó para siempre, y cuenta el fundador de la Generación Beat en el prólogo de “Queer”, que por aquí se tradujo como “Marica”, que fue un antes y un después en su vida como escritor, y que de cierta forma aquella fatalidad lo forjó en el oficio como vía de salvación. “Mi pasado fue un río envenenado del que uno tuvo la suerte de escapar, y por el que uno se siente inmediatamente amenazado, años después de los acontecimientos registrados. Doloroso hasta tal punto que me resulta difícil leerlo, y mucho menos escribir sobre él. Cada palabra y gesto me rechina los dientes. La razón de esta reticencia se hace más clara al obligarme a mirar: el libro está motivado y formado por un acontecimiento que nunca se menciona, de hecho, se evita cuidadosamente: la muerte accidental a tiros de mi esposa, Joan, en septiembre de 1951”, reza en el texto que escribió para la publicación del libro, más de treinta años después, en 1985.
Ese es el libro en el que se basó, “Queer”, la película homónima del guionista y director Luca Guadagnino (“Llámame por mi nombre”, “Suspiria”), y es de ese hombre que está intentando narrar su historia: del William Burroughs que se hizo escritor en México. “Queer”, protagonizada por el cinco veces James Bond, Daniel Craig, cuenta las desventuras de William Lee (un alter ego de Burroughs) en la Ciudad de México. Lee es un gay duro, siempre con un cigarro en los labios, casi siempre borracho o en plan de emborracharse, extrovertido conversador y hombre fornido con un arma en la cintura, intentando conseguir escapar de su adicción a la heroína sin mucho éxito, y con un deseo ingobernable por tener sexo con sus compañeros de ruta, un grupo de compatriotas exiliados que se daban cita cotidianamente en el bar Ship Ahoy del DF.

“Lee es un individuo profundamente solo, que busca desesperadamente amor y compañía, alguien con quien compartir su vida. Esta es una condición con la que puedo sintonizar”, explicó el actor en referencia su papel en el film que, además, cuenta con una banda musical variopinta que va de Prince y New Order al Trío los Panchos y Nirvana en clave videoclip. Y para él, también implicaba todo un desafío en el plano de su propia deconstrucción de género. “Burroughs era un hombre ‘queer’ pero también, a la vez, alguien muy masculino; el tipo tenía una voz increíblemente grave, trasteaba con armas de fuego y fumaba hierba, y hacía otras cosas muy viriles. Y tengo la sensación de que para él todo eso era un caparazón, una máscara; no hay que olvidar que hasta hace no tanto la homosexualidad no solo era un tabú en los Estados Unidos, sino que además era ilegal. En general, la masculinidad no es más que eso, un mero artificio, un comportamiento aprendido, y creo que interpretar a James Bond durante todo este tiempo ha estimulado mi interés en explorar su significado. ¿Qué significa la masculinidad? ¿Para qué la usamos? Creo que los hombres debemos trabajar en responder ese tipo de preguntas. Muchos siguen creyendo que ser un hombre implica necesariamente ser un tipo duro, o un machote. Y no”, reflexiona Craig.

En ese bar, el Ship Ahoy, es donde Lee conoce a un seductor desinteresado llamado Eugene Allerton, interpretado por Drew Starkey. Se trata de un muchacho un par de décadas más joven que él, del que no sabe si es heterosexual, bisexual o qué. Hasta que lo descubre, avanza sobre él y comienzan un romance en el que siempre se siente en desventaja. Es cierto, en las historias de dos siempre hay uno que corre con cierta ventaja, pero acá se nota más de la cuenta. De todos modos, Lee lo invita a explorar juntos en una aventura hacia la Latinoamérica profunda en busca del yagé o ayahuasca, una bebida que los pueblos del Amazonas usan para conectar con los espíritus y que Lee busca por sus “poderes telepáticos”. Quizás, de forma tácita, lo que está queriendo decir el director es que esa búsqueda era parte de la redención implícita que buscaba su protagonista.

La generación Beat de escritores estadounidenses fue vanguardia para su época. La experiencia de aquellos años iniciáticos quedó plasmada en la correspondencia con Allen Ginsberg -autor de “The Howl” (“El aullido”)- que fue luego compilada en un libro llamado “Las cartas de la ayahuasca”. Ellos dos, junto con Jack Kerouac -autor de “En el camino” y “Los vagabundos del Dharma”-, marcaron el rumbo de una época, así como a muchos de sus referentes culturales posteriores como parte de la cultura rock, el hippismo, la lucha contra la guerra y la discriminación. Bob Dylan, Syd Barrett, The Fugs, Doors, Beatles y Stones, son parte de sus cultores. En esencia eran antimaterialistas, contraculturales, anticapitalistas y antiautoritarios. Su búsqueda apuntaba a mejorar la vida interior de las personas y en ese plan le dieron una gran importancia a la libertad sexual y al consumo de drogas como búsqueda espiritual y experimental. En algunos casos, eso los acercó al budismo y el taoísmo. No era así el caso de Burroughs, que si bien era abiertamente bisexual y había probado todas las drogas a su alcance, con respecto a sus ideas era más anticuado que los otros dos a quienes les llevaba varios años.

“Si bien fui yo quien escribió Junky, siento que en Queer me escribieron a mí. Me esforzaba por asegurarme de seguir escribiendo, para dejar las cosas claras: escribir como inoculación. En cuanto algo se escribe, pierde el poder de sorprender, igual que un virus pierde su ventaja cuando un virus debilitado ha creado anticuerpos alertados. Así, al escribir mi experiencia, logré cierta inmunidad ante futuras aventuras peligrosas en este sentido. Me he obligado a recordar el día de la muerte de Joan, la abrumadora sensación de fatalidad y pérdida... mientras caminaba por la calle, de repente, me encontré con lágrimas corriendo por el rostro. Me veo obligado a la terrible conclusión de que nunca me habría convertido en escritor de no ser por la muerte de Joan, y a comprender hasta qué punto este acontecimiento ha motivado y forjado mi escritura. Vivo con la constante amenaza de posesión y una constante necesidad de escapar de ella, del Control. Así, la muerte de Joan me puso en contacto con el invasor, el Espíritu Feo, y me obligó a una lucha que dura toda la vida, de la que no he tenido más opción que escribir para escapar”, concluía Burroughs en su prólogo.

¿De qué sirve, entonces, toda esta historia? Pues sirve para entender al protagonista que imaginó Luca Guadagnino en su película, que si bien no responde literalmente a la historia de la novela, podría decirse que sí atravesó un duelo que aún no termina de resolver. Una angustia que le recorre la piel y se traduce luego en una búsqueda desenfrenada de experiencias para intentar desatar los nudos de su propia existencia. La película no habla de ese disparo desafortunado, ni menciona en ningún pasaje a su ex mujer y su fatal desenlace. Pero el hecho está ahí, latiendo en lo que no se dice. Es el “por qué” que está ausente. Es lo que queda en blanco para que cada uno complete con su experiencia vital y sus propios dilemas existenciales.


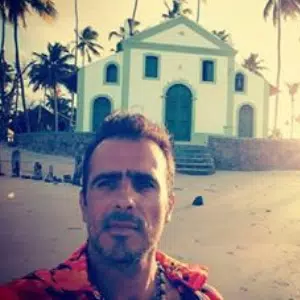




¡Comparte lo que piensas!
Sé la primera persona en comenzar una conversación.