
Se atribuye a León Tolstoi (1828-1910) la frase: “Pinta tu aldea y pintaras al mundo”.
Hay ciertas historias que por extremadamente locales, adquieren carácter global.
Existen mitos y leyendas en el campo argentino con historias de poseídos y fuerzas del mal encarnadas y esta ha comenzado su viaje.

PARA QUE SON LAS HISTORIAS?
Su función ha sido casi siempre -al igual que en muchas partes del mundo- la alegoría y la moraleja. La idea moralizadora del storytelling no es nueva sino casi implícita a su existencia.
Contamos historias para muchas cosas: recordar gestas individuales o colectivas: eternizar amores y odios; transmitir revelaciones; defender o atacar causas y creencias; divulgar ideas y conocimiento; explorar los límites de la imaginación; exteriorizar nuestros humanos sentimientos y decodificar nuestras caprichosas emociones. También contamos historias por necesidad de trascendencia y para perpetuar algún fragmento de la existencia. Vivimos con angustia de la certeza de la muerte y esto nos lleva a querer dejar algo, un documento que certifique que efectivamente, hemos estado vivos.
Así ha nacido el arte y la ciencia de la narrativa. Y es en ese sentido que cada pueblo adopta un lenguaje y una modalidad expresiva única y particular. Joseph Campbell afirmaba que la humanidad siempre cuenta la misma historia, que es recurrente y él la denominó “el monomito”. Claro que es justamente la creatividad y el ingenio, la observación de la naturaleza y las influencias culturales las que han hecho que cada parte del mundo exprese un estilo y una singularidad.
Esa mezcla de costumbrismo y emergente cultural que da nacimiento a los movimientos locales que surgen sin que nadie en particular se lo proponga y en caso de que sean continuados y profundizados, crean un estilo y a veces, un corpus, una unidad de ideas, imágenes, creencias y universos creativos con un orden, en donde incluso lo diverso se parece dando como resultado un movimiento cultural.

TERROR TELÚRICO
Las historias de terror utilizan esto como humus para el abono de otras nuevas narrativas. En el caso de Cuando acecha la maldad (2022), se tendría la impresión de que convergen en un mismo punto nodal, muchas líneas directrices, como atraídas por un vórtice implosivo, en la mente del director y que este ha logrado plasmar en forma de relato. Y en buena hora. Pues es de la mente de los creadores que surgen las más maravillosas historias, los mundos más extraños y los personajes más increíbles.
No es casual entonces que la película haya sido un éxito a nivel global, con un estreno en 800 salas en los EEUU y en idioma original con subtitulado al inglés.
Tenemos como escenario el campo argentino. Pero no se trata aquí de esas tierras fértiles con sembradíos de soja y millonarios contratos en granos y dólares. Este es otro campo, un espacio marginal, semi abandonado, el de la supervivencia difícil y del entorno áspero. El campo como metáfora de una forma de soledad y de olvido. El campo del gaucho moderno pero aun anclado en las tradiciones y las creencias más arcaicas. El campo del sincretismo cultural entre leyendas populares y la Virgen, el de las maldiciones y la potencia telúrica de la tierra. Un campo tan real que parece de cuento.
Un historia de desesperación humana y presencias inhumanas. Con personajes desangelados, de creencias ancestrales y miseria humana. El condimento mágico es solo el sustrato sobre el cual se edifica este entramado de posesiones y embichamientos. Historias que abundan y que se pasan de generación en generación.
El clima de la película es opresivo, pero no por el encierro sino por lo contrario, es decir por lo infinito de esas tierras, su inacabable horizonte.
Un paisaje que se repite a sí mismo como una letanía.
Pastizales, pocos árboles, alambrados, ganado y perros guachos. Casas sin mantenimiento. Caminos rotos.
Ninguna belleza del mundo fantástico para atemperar la angustia que sienten quienes allí viven y quienes observamos atentos en la butaca de un cine. Y los personajes sórdidos y poco atractivos.
Al contrario, es casi una postulación del abandono, una exégesis de lo enfermizo. Y todo (fotografía, arte, sonido, música, tono actoral) esta signado por el aroma enrarecido de lo putrefacto, de lo sórdido.
Pareciera que su director, Demian Rugna, nos ha querido insertar en su mundo de pinceladas sin adornos. Conoce bien su oficio. Sabe lo que hace, lo que nos hace.
Y he ahí la genialidad.
Su encanto reside en una suerte de exudación pútrida de lo infecto e insalubre. Ha logrado trasmitir un clima de opresión en un espacio atmosférico tan abierto que inunda de angustia el alma, como un infierno permanente en alguna dimensión dantesca, pero sin su literario glamour ni artilugios barrocos.

EL EMBICHADO
El infecto ser que padece la enfermedad (el embichado) resulta una suerte de Jabba The Hut (el personaje icónico del bajo mundo en Star Wars) que apenas puede moverse solo, babea y segrega horribles líquidos y supuraciones… solo que sin el humor ni el poder. La madre es un ente atravesado por sus propias creencias, básica en su accionar y aún llevada por algún instinto primario maternal, ya del todo parte de la abominación.
EL BICHO
Una cuestión notoria es el uso del concepto de “el embichado”. No se trata de una posesión diabólica al estilo de filmes como La Monja o Demian sino algo más orgánico, , algo más húmedo, algo que vive como los gusanos y merodeadores que hay en los huecos y en las esquinas. De ahí el termino “bicho”. Esto lo hace aún más aterrador, una manifestación absolutamente palpable y llena de mucosidades, una masa sanguinolenta que pide a gritos vivir y devorar y seguir viviendo.
Pero si el “embichado” es horrible, el protagonista no es mejor. Nadie es mejor aquí. No hay buenos o malos. La idea del relato moralizador se desmiembra en medio de la pulsión por sobrevivir. Y la forma de hacerlo es trasladar el problema a otra parte (y por lo tanto a otras personas). Deshacerse de lo que ensucia a modo de desentendimiento y negación. Como tirar la basura a la vereda de enfrente. Vaya metáfora de la realidad social argentina y acaso latinoamericana.
Es que esta historia es intrínsecamente local. Esta historia, solo puede haber ocurrido en esas tierras. Y es por ello que esta historia es diferente.
No se trata aquí de una típica historia de terror al estilo norteamericano de jóvenes perdidos en el bosque o de refinadas sectas milenarias con sofisticados ritos y compleja imaginería.

Aquí lo terreno y lo oculto apenas separados por una delgada cortina: de un lado hay gente, del otro “bichos”.
Es como un sembradío de malezas de la imaginación. Y todo eso sin grandes efectos especiales. Todo lo contrario, el autor nos propone vivir la miseria humana y monstruosa de la misma forma que el protagonista: pura tragedia y desesperación.

Rugna ha realizado un trabajo artesanal. Es como un gran telar que por su misma característica manual, se le ven las costuras, el deshilachado y la hermosa imprecisión que contiene la frescura del trabajo manual. Un grito salvaje de creatividad sin estribos. Como el campo y sus siniestras creencias. Como en esta gran película.










































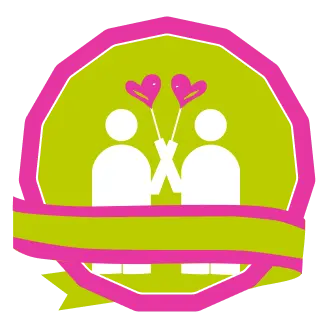








Ver respuestas 3
Ver respuestas 0