El ya consagrado grupo Reda llegó a la pantalla grande en 1962 con el film en colores Agazat noss al sana (dial. Vacaciones de mitad de año) dirigida por Ali Reda. La película está protagonizada por Magda (en el papel de Zeynab) y Mahmud Reda (Ahmad) y se desarrolla en el ámbito rural. Zeynab es la abnegada hermana de Huseyn, quien partió a la ciudad a estudiar, quedando ella a cargo de las tierras de la familia. A pesar de la insistencia de su sirvienta, que con actitud maternal le insiste en que debería casarse, la joven antepone a todo su trabajo en el campo y la educación de su hermano, incluso frente al autoritarismo de su tío, el sheij Soleiman. Éste, representa el tradicional rol del terrateniente despótico y maltratador, y pretende casar a su hijo con Zeynab para quedarse con sus tierras. El hijo, enamorado de una de las campesinas, fracasa en todos los intentos de cortejar a Zeynab que pronto se da cuenta de las oscuras intenciones de su tío.
Inesperadamente llega Huseyn con sus amigos (el grupo Reda) al campo para pasar las vacaciones allí ensayando para su próximo espectáculo. Canciones y bailes se suceden a lo largo de la película dirigidos por Ahmad, que pronto se fija en Zeynab. Si bien ésta al principio teme lo que se pueda decir en el pueblo de este grupo de chicos y chicas que bailan y cantan en su campo rápidamente simpatiza con ellos. Los jóvenes de la ciudad -que se identifican como estudiantes-bailarines- se divierten en el campo, aprendiendo y descubriendo las maravillas de las actividades propias del ámbito rural.

Fotogramas de Vacaciones de mitad de año.
El grupo retorna a El Cairo para su presentación, no sin antes prometer una pronta visita. La presentación tiene lugar en un lujoso teatro copado por un público que, por su vestimenta y actitud, aparenta ser de clase media y media-alta. Son presentadas diferentes danzas y formaciones con gran aceptación de la audiencia. Terminado el espectáculo, volvemos al ambiente rural donde los terrenos de los hermanos están a punto de ser requisados por el malvado sheij junto con los de empobrecidos campesinos. Llega el grupo Reda bailando y cantando a interrumpir el acto. El primo de Zeynab toma las riendas de la situación y devuelve las tierras a los campesinos, incluyendo la de sus primos. El sheij lo interpela diciendo “¿Me hacés esto a mí, hijo?”, a lo que Zeynab responde dando cierre a la película: “El país es nuestra familia”.
La segunda y última película del grupo fue producida en 1967 y dirigida también por Ali Reda. Gharam fi al Karnak (Amor en el Karnak) toma como escenario los monumentos faraónicos del Alto Egipto. Ahora como pareja, Farida Fahmy (Amina) y Mahmoud Reda (Salah) se reúnen con sus compañeros del grupo en la estación de tren de El Cairo para partir rumbo a Luxor, donde presentarán un espectáculo. Vestidos de forma moderna con minifaldas, shorts y botas largas a la moda del momento, bailan y cantan con sus maletas la consigna: “¿Quién es el protagonista? ¡El protagonista es el grupo!”.
Si bien la diferencia de clase entre Amina y Salah traerá complicaciones para el normal desarrollo de la relación, tras el éxito del grupo eso ya no es un impedimento. Llegados a Luxor, comienzan los ensayos dirigidos por Salah, que sueña con el éxito del espectáculo y el comienzo de una gran carrera como bailarín y director del grupo. Amina le ofrece conseguir ayuda para lograrlo con la influencia de su padre, pero él la rechaza diciéndole: “No somos funcionarios, somos artistas y vamos a triunfar con nuestro esfuerzo”.


Fotogramas de Amor en el Karnak.
Amplias tomas de los templos faraónicos se suceden y canciones sobre la grandeza de la cultura egipcia son acompañadas por coreografías de baile moderno con vestuario occidental. El proyecto de la presentación parece complicarse cuando Salah se entrevista con un funcionario para pedirle un permiso para montar un espectáculo en uno de los monumentos. Éste, ofuscado le dice: “¿Qué quieren hacer? ¿Un cabaret? ¿Un nightclub?” Por intervención de Amina se soluciona el problema y, conseguido el permiso, comienzan a montar el escenario para presentarse en el Karnak. El espectáculo es un despliegue de coreografías folclóricas y culmina con una presentación muy semejante a una rutina de ballet inspirada en Las mil y una noches.
En ambas películas se da la necesaria historia de amor entre los protagonistas pero de forma muy inocente y pudorosa. Se destaca siempre el hecho de que los bailarines, como mencionaba Reda, son respetables porque no son solamente bailarines sino que son jóvenes y modernos estudiantes que se sienten conectados con la tradición a partir de la danza. Así, la exaltación de los valores locales, la historia, la nación, el pueblo, es una constante en ambas películas. Las chicas se muestran recatadas y correctas y los chicos respetuosos y ordenados. Todos pertenecen a las clases media y media-alta y hay una constante búsqueda de reconciliar la modernidad con los valores tradicionales egipcios, identificados en la primera película con un espacio físico -el campo- y en la segunda con la Historia.
La bailarina principal del grupo Reda, según la periodista egipcia Faiza Hassan “personificó a la niña egipcia dulce, la nueva bint al balad… Farida Fahmy presentó una imagen que era la antítesis de la danza del vientre subida de tono tan popular en las películas... como una mujer en un papel subsidiario, lo que sugiere imágenes modernas y las posibilidades de la sociedad egipcia postcolonial… despojada de sus connotaciones de femme fatale, la danza del vientre pudo alcanzar la respetabilidad”.
Tomaré esta opinión como punto de partida para analizar la imagen de Farida Fahmy en el cine. Lo primero es identificar si Farida Fahmy puede ser considerada una bailarina en el sentido que aquí se viene desarrollando. El primer tamiz lo pongo en sus presentaciones: Fahmy se presentó en teatros y en el cine siempre acompañada y no ejecutando el típico de la danza oriental[1].
Un segundo tamiz son las coreografías, que manifiestamente Mahmud Reda limpió de toda connotación sexual. El tercero, en el vestuario, diseñado por su madre, que cubría sus piernas -aunque a veces en partes- pero siempre su vientre y su pecho, que la cámara no enfocaba en ningún caso. El último, fundamental, es que el público no la identificaba como una bailarina en el sentido tradicional que se le da a la palabra.
En su artículo sobre Farida Fahmy y la imagen de la bailarina en el cine egipcio Marjorie Franken (1988) exalta la imagen de aquélla al punto de ser acusada por Anthony Shay de “aduladora”. Tras establecer un paralelismo entre la bailarina y Um Kulzum en tanto artistas respetadas y reconocidas internacionalmente, Franken sostiene que “Farida Fahmy presentó una imagen que era la antítesis de la bailarina de danza oriental atrevida tan popular en las películas”. Y luego de describir según su óptica el papel de las bailarinas en el cine egipcio se pregunta: “¿Podría alguna bailarina en las películas desafiar, recombinar o trascender estos estereotipos tan arraigados como estaban por las tradiciones sociales o las condiciones políticas? Farida Fahmy como bailarina folclórica fue capaz de hacerlo por un breve período de tiempo pero sólo porque ella era la mujer indicada -un miembro de la élite urbana occidentalizada- en el lugar indicado -El Cairo tras la independencia- en el momento indicado -durante la expansión de la radiodifusión televisiva de Gamal Abdel Nasser”.

Farida Fahmy
A pesar de que su intención es demostrar que Fahmy revirtió la imagen que los egipcios tenían sobre las bailarinas, el argumento de Franken lleva más bien a la conclusión de que Fahmy en realidad creó otra imagen, sin subvertir sino más bien alejándose de la anterior. Los tres factores que expone Franken como “indicados” aparecen como vacíos de contenido al no establecer ninguna relación entre ellos, en su entusiasmo por exaltar la figura de Fahmy, al punto de compararla con Um Kulzum. Viola Shafiq se hace eco de esta visión arguyendo que Farida Fahmy “contrariamente a otras bailarinas de la época, fue capaz de incorporar con éxito el personaje de la bint al balad virtuosa en su presentación al referir, a través de su vestuario y coreografía, a la cultura nacional “tradicional” en vez del entretenimiento de vaudeville y los clubes nocturnos”.
La primera dificultad en el aporte de Shafiq la encuentro en su identificación del personaje de Farida Fahmy con el de bint al balad que ya he descrito como la típica muchacha de barrio popular egipcio; noble, audaz, inteligente, cuya sabiduría proviene “de la escuela de la vida”, que se destaca por su generosidad y ambición pero que antepone su honor ante todo. Farida Fahmy pertenecía a la élite o sea que, en términos estrictos, era más bien una bint al zawat (hija de la clase alta/aristocracia) continuadora del comportamiento colonizador por lo que nunca podría ser llamada “bailarina”, ya que en el imaginario colectivo, la idea de la bailarina no es congruente con la de bint al zawat.
[1] A excepción de la película Ismail Yasin bolis harbi (Ismail Yasin policía militar) de 1959 donde interpreta el papel de una bailarina retirada cuyo marido (Ismail Yasin) es enviado al ejército para forzarla a retomar su profesión por su compañero, interpretado por Ali Reda.
















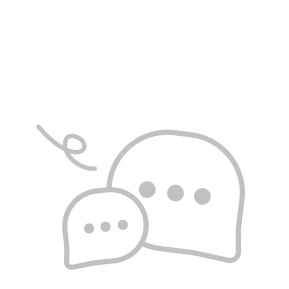 ¡Únete a la conversación!
¡Únete a la conversación!

