En el programa humorístico argentino, “Peter Capusotto y sus videos” (2006-2016), había un segmento muy divertido en el que un hombre de lo más normal, en plena conversación con un amigo, comienza a cambiar su lenguaje corporal y manera de hablar, adoptando una pose típica de una persona “hipster”. De repente, sufre una transformación y luce un gorro rojo, anteojos de marco grueso y una barbita debajo del labio, vociferando frases como “Me vinieron ganas de escuchar un disco de Devendra Banhart y tomar una limonada con jengibre”, pronunciando enfáticamente las consonantes, sobretodo cuando luego enuncia “quiero ver peliculas de Gusss Vannn Santtt”.
Más allá del chiste en cuestión - que a esta persona se le diagnostica altos niveles de “coolesterol” en sangre - es curiosa la correlación entre el nombre del director, Gus Van Sant, y su filmografía. Realmente, si uno lo escucha nombrar, se le viene a la cabeza el auténtico estereotipo del cine de autor: críptico, pretencioso y delirante. Poca elección habrá tenido él en cómo llamarse, pero la verdad es que su obra le ha hecho justicia a esa idea, pero tal vez no al pie de la letra. El realizador canadiense puede jactarse de tener un estilo propio, pero lejos de un patrón del que se pueda parodiar.
Más cerca de lo poético y lo existencial, su cine pasó por varias etapas interesantes. Comenzando a fines de la década de los ochenta y principios de los noventa, con “Mala Noche” (1986), “Midnight Cowboy” (1989) y “My Own Private Idaho” (1991), contando historias enfocadas en la angustia adolescente, personajes en búsqueda de su identidad, experimentando con el sexo (ambos géneros) y rozando la violencia. Títulos que entendiblemente ganaron popularidad, en esos años, por ser independientes y tocar temas no tan comunes para el cine tradicional norteamericano.


Luego de la aclamada “To Die For” (1995), protagonizada por Nicole Kidman y Joaquin Phoenix (desconocido en aquel entonces, hermano menor del protagonista de “My Own Private Idaho”, el fallecido River Phoenix), la carrera de Gus Van Sant tomó un camino más comercial, pero aun sin abandonar su particular mirada y sensibilidad estética. Aquella estupenda película contaba con un guion mucho más ajustado al género policial y dramático, pero contaba con muy buenos recursos visuales y musicales, característicos del autor.

Así fue cómo llegó el reconocimiento con la excelente “Good Will Hunting” (1997), lanzando la carrera de Matt Damon y Ben Affleck (ambos galardonados con el Oscar al Mejor Guion Original), una película bastante distante a la crudeza de sus primeros años, pero con temáticas similares (la crisis existencial en personajes jóvenes, la ausencia de figuras paternas) y un gran nobleza al narrar (dejando de lado ciertas libertades artísticas, ajustándose al clacisismo).

Esto le dio luz verde para zambullirse nuevamente en sus ambiciones, con el polémico experimento de “Psicosis” (1998), nada menos que una recreación cuadro por cuadro al 100% de la obra maestra de 1960 Alfred Hitchcock, rodada en color y con algunos fragmentos fugaces que subrayan la intención transgresora detrás de la obra. De esta película, poco puedo decir porque casi no la recuerdo (aunque me debo un repaso), pero pudo haber sido un impulso del artista independiente queriéndose liberar por un tiempo del lugar al que la crítica y el éxito lo estaban llevando.

Tras “Finding Forrester” (una amable película formalmente más en la línea de “Good Will Hunting”), Gus Van Sant crea una trilogía que es para mí es lo más importante que realizó en su carrera. Tres películas que se relacionan entre sí en espíritu y estética, pero funcionan perfectamente por separado. Cada una reúne lo más atractivo de su visión independiente, pero va un paso más allá, creando un lenguaje nuevo incluso 15 años después de sus inicios.
“Gerry” (2002)
Iniciamos con un viaje en auto por una desértica ruta. El plano dura largos minutos, cambiando únicamente a un encuadre de frente, dejando ver a los dos protagonistas: Matt Damon y Casey Affleck. Este comienzo deja entrever no solo que se trata de una película atípica, sino que también nos estamos adentrando a una especie de mantra. El resto de la película encontrará a estos personajes perdidos en la absoluta intemperie, buscando la salida de un lugar del que no están encerrados, cambiando constantemente de suelos y entornos.
No estaríamos errados si intentamos analizarla desde las metáforas y los simbolismos. Después de todo, la introducción funciona como un viaje interno en pleno exterior. Ambos personajes, casualmente, tienen el mismo nombre, Gerry, pudiendo ser una casualidad, un apodo o un guiño a la lógica de la historia. Van Sant logra momentos hipnóticos con los encuadres y los movimientos de cámara. A veces abiertos, otros cerrados. Siguiéndolos por largos minutos o deteniéndose a observarlos como animales salvajes en la naturaleza.

Esa naturaleza es, al mismo tiempo, un personaje más. Aparentemente inofensiva, pero que está de a poco consumiendo la vida de estos dos hombres. Es una obra que habla sobre la muerte, pero desde un lugar más introspectivo. Como una gran alegoría del fin del individuo en el medio de la nada, como si esa ausencia de civilización sea en realidad despojarse de lo que nos hace humanos. Es por eso que, al final, solo queda un Gerry observando alejarse la llanura desde un auto, como si eso que formó parte de su vida (y su amigo, Gerry), ya quedó atrás.
“Elephant” (2003)
La muerte nuevamente es central aquí, pero más latente, acechando en cada rincón. Al contrario de tener dos personajes perdidos en el desierto, lo que abunda aquí es gente encerrada en una universidad de los Estados Unidos. Claro que no hay encierro tal, sino en sentido figurado. Pero el foco está en este inmenso lugar que alberga jóvenes durante años, forjando amistades y vocaciones, pero también inculcando resentimiento y odio.
Para mí hay pocas cosas tan terroríficas que la disociación provocada por estos institutos y Van Sant lo recrea con gran belleza. Ubicando la cámara mayormente a espaldas de los personajes (jóvenes interpretados por actores desconocidos), siguiéndolos por largos pasillos, entablando diálogos fugaces, se remarca una sensación de individualidad, por un lado, y peligro constante, por el otro. Todos son protagonistas de su mundo, pero también pueden ser víctimas de una masacre.

Es el verdadero “elefante en la habitación”, que en cierto momento de la película estalla, pero retratado con la misma sutileza que nos acostumbra el realizador. La muerte es efímera. Estamos y en un instante, no estamos más. Quizás por eso se recurre constantemente a planos de nubes, como el cielo que está siempre allí sobre nosotros, incluso más tiempo que nosotros. Tal vez la razón de esos sonidos o música que irrumpe entre escenas, como un estado de ensoñación, es un limbo que viven estos adolescentes, como un paraíso en la Tierra: la muerte camina entre ellos.
“Last Days” (2005)
Aquí poco se puede reflexionar desde la película sin conectarla con la realidad. El personaje principal, Blake (Michael Pitt) es un músico de rock aislado en una gran casa en el medio del bosque. Su pysique du role se asemaja muchísimo al de Kurt Cobain, por lo que podríamos estar presenciando precisamente a sus últimos días. Claro que es todo intepretación y en definitva todo es ficción, pero la muerte aquí se percibe desde mucho antes.
Blake vive alineado de su entorno y de sus pares. Es un ser que deambula por todos lados, murmulla o se duerme en medio de una conversación. Sus amigos o socios poca importancia le dan, lo tratan como un mueble, cuando obtienen lo que les interesa. Es la ausencia total de empatía, tanto ajena como propia. Es el fin de la ambición, de la creatividad. La muerte en vida, y no por nada Van Sant recurre nuevamente a esas atmósferas oníricas, como si la permanencia en este plano es algo pasajero.

La muerte de Blake nunca es del todo explícita. No hay suicidio, por así decirlo, o asesinato. Veremos la fuga del espíritu del cuerpo que lo estaba acogiendo, como si eso hubiese sido siempre: un alma demasiado pura para estar encerrada en la carne y el hueso. Un ser que merece reconectarse con la luz. Los planos finales, más desoladores, nos atan a esta cruda realidad. Quizás deseando ver el mundo a través de los ojos de Blake nuevamente.
Años después de estas tres películas, llega “Paraonid Park” (2007), una suerte de epílogo. Nunca conecté tanto con ella como con las anteriores, si bien mantiene una búsqueda y estilo similar. Por momentos, hasta parece ser una parodia de su propio cine, ahondando demasiado en cámara lenta, música y actuaciones con registros apagados. Puede ser también que yo no haya sido el mismo al momento de verla y siempre queda abierta la puerta al reencuentro.

En los últimos años, Van Sant retoma cierto status más comercial, con films como “Milk” (2008) - nuevamente Oscar al Mejor Guion - y “Sea of Trees” (2015), protagonizadas respectivamente por pesos pesados como Sean Penn y Matthew McCounaghey. Luego se refugió en obras más pequeñas, codéandose con las temáticas recurrentes pero sin retomar la experimentación de su fantástica trilogía.
A veces, hay directores que debemos ver toda su filmografía para intentar descifrarlos. A otros les alcanza una película. En el caso de Gus Van Sant, se siente como si sus obras más accesibles o comerciales hubieses sido el sueño de un director intentando ubicarse en algún casillero, a veces con éxito y otras veces no.
Solamente en esas películas tan especiales se sintió libre de verdad, como algo real. O un sueño vívido, en fin.





























![[LGBT+] 🧐 ¿Cómo hizo Shakespeare para escribir Mi mundo privado?](https://img.peliplat.com/api/resize/v1?imagePath=peliplat/article/20230414/7875867682aab97cf85cfbc7984cefb1.png&source=s3-peliplat&mode=FILL&width=720&height=340&limit=false)

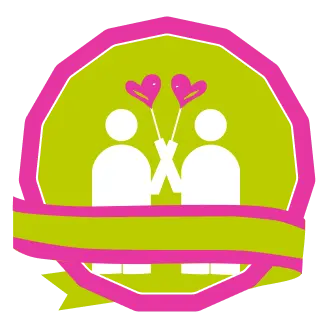




















Ver respuestas 0
Ver respuestas 0
Ver respuestas 0
Ver respuestas 0