El 19 de marzo de 1998 un niño de 5 años llamado Cristian Quiroz cayó “accidentalmente” en un pozo en la localidad de San Nicolás de los Arroyos, cuando volvía del Jardín de Infantes junto a su familia. La existencia de un hueco mal tapado por una chapa de hierro en la vereda que atravesaba diariamente se terminó convirtiendo en una trampa. Pese a los intentos de los operarios de la fábrica donde se produjo el accidente, los vecinos que intentaron auxiliarlo y los bomberos que trabajaron largas horas para poder sacarlo con vida, Cristian murió. Todos los ojos, y las cámaras televisivas estaban ahí, registrando los esfuerzos de quienes hicieron lo posible para sacarlo con vida. La tragedia de esa familia me impactó profundamente, porque supuso el inicio de la pérdida de mi inocencia. A mis 12 años descubrí que a los niños también podían pasarles cosas malas y que sus papás no siempre los iban a poder cuidar. Vi a mi mamá y a mi abuela observando lo que ocurría, atravesadas por el horror de sentir que eso que pasó podría haberles ocurrido a ellas y también a mi.
Esa atracción por lo criminal me acompañó a lo largo de mi vida. Desde ese momento hasta hoy absorbí cuanto libro, película o documental se me cruzara que se ocupara de retratar tragedias individuales o colectivas y crímenes cometidos por asesinos en serie. Inevitablemente, comencé a preguntarme el por qué de esa atracción tan grande. ¿Qué hay ahí, del otro lado, que llama tanto mi atención?, ¿Qué hace que tantas personas encontremos en el mundo criminal un interés que para muchos se asemeja al morbo?. La respuesta la encontré en los mismos lugares que frecuentaba para conocer y descubrir una nueva historia criminal: los libros y los documentales de crímenes, también conocidos como docucrimes, me abrieron las puertas de un universo donde se revela la complejidad de la mente humana: por un lado la maldad de quienes cometen los actos más repulsivos de todos y por el otro, el incansable esfuerzo de muchos que buscaban restituir un orden perdido atrapando a los criminales. Fue ahí donde me percaté de que no estaba sola. En distintas partes del mundo personas como yo encontraban en estos espacios de oscuridad un magnetismo que los movilizaba a encarar su propia búsqueda de la verdad.
El fenómeno de los documentales de crímenes se remonta a los inicios de la televisión por cable donde aparecieron varios canales destinados exclusivamente a la producción de ese tipo de contenidos. Sin embargo, fue la aparición del streaming lo que además permitió sumar a este subgénero una cuota de calidad técnica y esteticismo que refuerza la narración de las historias. Series documentales como Making a murderer, The Jinx, The Staircase, The keepers o incluso películas como Paradise Lost y Capturing the Friedmans (sin olvidar la repulsiva The Iceman tapes) elevaron la calidad de aquellos primeros documentales de crímenes televisivos dotando al subgénero de una potencia y de un estilo que no deja de complejizarse y refinarse. Pero sobre todo le dieron voz a aquellos que la perdieron, encarnados en testimonios a las víctimas, sus familiares y a quienes dedicaron su vida a atrapar a los criminales.
Así como los docucrimes dan seguimiento a una historia real basando su credibilidad en una investigación que no debe dejar ningún cabo suelto, el cine de ficción también se ocupó de narrar historias basadas en crímenes reales, explorando los oscuros pasadizos de esas mentes criminales. En los últimos años el enfoque cambió. Si históricamente la figura de los asesinos acaparó toda la atención, hoy son las víctimas y los espectadores los que ocupan el foco. La idea de humanizar a las víctimas se vuelve central a la hora de contar una historia criminal ya que disminuye la posible atracción que el espectador puede sentir por esas figuras que encarnan el mal absoluto y, además, depuran ese halo ficticio que parece hacernos olvidar qué eso que pasó le ocurrió a alguien real, con amigos y familia que aún lloran su pérdida.
A esto se suma la aparición de los citizen detectives, personas comunes cuya fascinación por los casos criminales las impulsa a investigar a los culpables desde la comodidad de sus hogares, utilizando nuevas herramientas tecnológicas para intentar desbloquear casos que parecen haber llegado a un callejón sin salida. Aunque a primera vista su actividad pueda parecer un 'juego de niños', el nivel de dedicación y creatividad para encontrar nuevos enfoques en investigaciones cerradas ha llevado a que muchos criminales terminen, finalmente, tras las rejas. Esta labor es la médula espinal de dos producciones audiovisuales que, tanto en el documental como en el cine de ficción, exploran el trabajo de los detectives anónimos y el extremo nivel de implicancia que puede poner en riesgo sus propias vidas.
Red Rooms (2023) Pascal Plante
El tercer largometraje del director canadiense Pascal Plante es un viaje de ida a la oscuridad de la mente humana, de esas películas que nos ensucian con sólo verlas porque nos obligan a sumergirnos en lugares tétricos de los que no salimos de la misma forma en la que entramos.
La protagonista de la historia es Kelly-Anne (Juliette Gariépy), una joven veinteañera que se gana la vida como modelo publicitaria y que en su tiempo libre asiste al juicio de Ludovic Chevalier (Maxwell McCabe-Lokos), acusado de asesinato. El título de la película hace referencia al lado más oscuro de internet, donde existen chats conocidos como salas rojas (red rooms), en los que los usuarios pagan para ver películas snuff. La obsesión de Kelly-Anne por el caso es compartida con otras mujeres que, como ella, asisten todas las mañanas al tribunal para determinar si Chevalier es culpable de todo lo que se le acusa. Así conoce a Clementine (Laurie Babin), una joven vagabunda y sin hogar que no duda en denunciar la nulidad del juicio y la imposibilidad de determinar si Chevalier fue quien asesinó a las niñas. Su presencia fanática y desquiciada será el contrapeso necesario para comprender el silencio y la frialdad que acompañan a Kelly-Anne.
Si bien los primeros minutos del film están dedicados a darnos a conocer los crímenes y las historias de sus familias, el verdadero interés de Pascal es el de retratar la obsesión de Kelly-Anne por el caso. Lentamente la frivolidad de su trabajo da paso a otro aspecto de su personalidad, marcado por la adicción a los juegos de apuestas en línea y por sus esfuerzos en utilizar la tecnología para determinar la identidad del asesino enmascarado que se filma torturando a las niñas. Kelly-Anne es una hacker que apenas habla, imperturbable ante las atrocidades que se encuentran en la deep web. La fascinación del espectador no se deposita ni en el sistema jurídico ni en el accionar del asesino, sino en intentar conocer un poco más a esa chica obsesionada con la violencia de la que no sabemos absolutamente nada más.
Lo interesante de la propuesta de Pascal, en este film que podría definirse como un thriller tecnológico, es mostrarnos un lado de la historia que no suele aparecer en el desarrollo de las películas de asesinos o en los docucrimes, aquel que refiere al morbo y la fascinación que los casos generan en el público general. Sin juzgarla, y evitando cualquier acción que lleve al espectador a criticar el proceder de Kelly-Anne, Pascal construye un retrato perturbador de las consecuencias físicas y emocionales que pueden aparecer por permanecer demasiado tiempo en la oscuridad. De ahí que una de las escenas más fuertes del film no sea la visualización directa de las cintas snuff sino el momento en el que Kelly-Anne irrumpe en el juicio dispuesta a incomodar tanto al asesino como a las familias de las víctimas.
Toda la intriga del film se deposita en este personaje ambiguo cuyas intenciones reales no terminan de manifestarse nunca. Sólo en el final se revela un aspecto de la historia que, aunque no clarifica por qué Kelly-Anne es como es, nos ayuda a humanizarla y a comprender las consecuencias de su descenso a los abismos. El acierto de Pascal es construir un film ficcional que se ubica por fuera del binomio víctima-asesino, obligando al espectador a pensar su rol como consumidor de este tipo de contenidos y las consecuencias que pueden traerle hundirse demasiado tiempo en este tipo de historias.
I´ll be gone in the dark (2020) Liz Garbus
Algunos años antes del estreno de Red Rooms, HBO presenta una serie original conocida en nuestro país como El asesino sin rostro. A lo largo de 7 episodios seguiremos el desarrollo de la historia del asesino estadounidense conocido como Golden State Killer a quien se le atribuyen una docena de crímenes y más de 50 violaciones entre 1976 y 1986.
Como todo docucrime el peso de la narración está en el modo en que se construye la cronología de los acontecimientos para brindarle al espectador un abordaje completo del caso, desde la presentación de las víctimas y los crímenes, los informes forenses y la descripción del accionar criminal hasta el modo en que la policía investiga para dar con el acusado y así llevarlo ante la justicia. Sus modos y sus formas son los del cine documental combinado con algunos de los procedimientos del thriller y del cine de horror. Si bien I´ll be gone in the dark no escapa a este formato, presenta como novedad la inclusión de un punto de vista único, original y determinante para su resolución: la narración de los acontecimientos está a cargo de una escritora obsesionada con los casos sin resolver.
Será a través de los ojos y la propia experiencia de Michelle McNamara que descubriremos que la historia del Asesino de Golden State es tan oscura como la del Asesino del Zodíaco pero mucho menos conocida e investigada. Pero también estamos invitados a husmear en su vida y su trabajo pero sobre todo en el fuerte impacto y las consecuencias que su obsesión con el caso tuvo en su existencia. De su investigación quedó un libro titulado I´ll be gone in the dark que tiene como objetivo descubrir quién fue el asesino. Esta será la base para la realización de la serie documental a cargo de Liz Garbus, quien privilegia la voz de Mcnamara como uno de los puntos de vista más importantes del caso en conjunto con las declaraciones de las víctimas.
Su rol dentro de la investigación es tan determinante que su incansable búsqueda de nuevas estrategias para revelar la identidad del asesino no sólo la llevarán a ponerse en contacto con algunos de los detectives involucrados sino también con especialistas forenses que se hacen eco de sus ideas para encontrarlo. Sorpresivamente, y en pleno proceso de estudio del ADN del asesino enmascarado, Michelle muere en su cama. La escritura del libro, el estrés por intentar encontrar alguna prueba determinante que haya sido pasada por alto y el abuso de pastillas terminan con su vida a los 46 años. La escritora obsesionada con resolver los casos cerrados no llega a conocer la identidad del asesino que los últimos años le quitó el sueño. Joseph James DeAngelo es encarcelado 32 años después gracias a esas nuevas tecnologías que tanto interesaron a Michelle McNamara.
En el episodio final titulado Show Us Your Face, estrenado un año después de finalizada la serie, la directora Elizabeth Wolff decide contarnos el caso criminal que marcó a McNamara en su adolescencia. Ante la incapacidad para comprender por qué esas historias la atrapaban y se quedaban dentro de ella más tiempo que en la mayoría de las personas, McNamara sugiere que es en el interrogante de un caso no resuelto, de una identidad desconocida donde radica todo el magnetismo hacia los casos y la obsesión que se convierte en una imperante necesidad de hacer justicia. “Adentro de todos hay un Sherlock Holmes que cree que con las pistas indicadas, puede resolver un misterio”
El evidente proceso de humanización que están atravesando los docucrimes refiere a una necesidad imperiosa por poner el foco de donde nunca se tendría que haber ido. Morbo debería dejar de formar parte del vocabulario utilizado para definir a todos aquellos que encuentran en las historias de crímenes y en los docucrimes un magnetismo difícil de explicar. La atracción a estas historias se encuentra en el interrogante antes que en la violencia ejercida por sus protagonistas. ¿Quién lo hizo? y ¿Por qué lo hizo? repican en la cabeza ante la aparición de un nuevo asesino. En muchos casos, la pregunta abandona el estatismo y se convierte en un motor que moviliza para analizar las pruebas y encontrar en la tecnología una posible resolución. Citizen detectives son las palabras que deberían ser utilizadas para definirlos porque es en ellos que, de cerca o tan lejos como a miles de kilómetros de distancia, se encuentra la respuesta para que esos monstruos que durante años habitaron la oscuridad y vivieron en la calma del anonimato salgan a la luz de la justicia.
















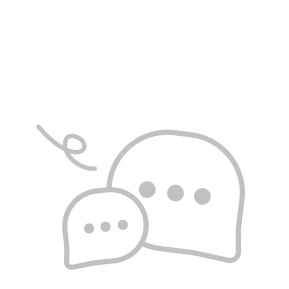 ¡Únete a la conversación!
¡Únete a la conversación!

