Un cine tan dolido como hermoso
Aun con el aliciente, a veces peligroso (por seductor), de los premios internacionales, el cine de Luis Ortega permanece fiel a sí mismo. Entre el desespero hermoso de Caja negra (2002) y la furia poética de Dromómanos (2012) y Los santos sucios (2009), de la belleza áspera de Lulú (2014) a la melancolía de Monobloc (2005) y el espíritu libre de El Ángel (2018), todo un mundo propio se dibujó en estas películas, entre las cuales, las aristas insinuadas en algunas pasaron a ser profundizadas en otras. De a poco, Ortega concibió un universo en donde hacer convivir dolores y felicidades, en personajes queribles y creíbles.

Como si de una radiografía urgente se tratara, su cine parece provenir de una convulsión lacerante, en donde filmar aparece como el antídoto, tal vez pasajero, entre dolor y dolor, de película a película; a veces más reposado (Caja negra, Monobloc), otras no (Dromómanos y Lulú tienen momentos roídos, de almas en pena). Con El Ángel, Ortega prosiguió una misma tesitura, a partir de un personaje histórico, Robledo Puch, cuya veracidad de relato muchos ponían en duda cuando de lo que se trataba, antes bien, era de plasmar una mirada tan poética como persistente. Vale decir, la puesta en escena de un director autoral, todo un cineasta, y de los más importantes del cine contemporáneo.
Entre El Ángel y El Jockey bien puede decirse que se conforma un díptico, circundado por las alfombras rojas y los premios en festivales; un escenario en el cual Luis Ortega suena extraño. Felizmente extraño. Porque es su cine el que conquistó tales lugares, no al revés. El Ángel, tal vez, sea su película más vista o reconocida; a excepción de que suceda lo mismo con El Jockey. Enhorabuena. La puesta en escena de Ortega prosigue un mismo camino, con el acento puesto en personajes que procuran un impacto vital, algo que los haga sentir, justamente, que son seres palpitantes. Una misma consideración, se intuye, es la que promueve el cine en el propio Ortega: es que en hacer cine, justamente, le va la vida. Y eso es algo que se siente, sí o sí. Cuando no es así, todo es impostado (rasgo ausente en sus producciones).
La familia del rey

En El Jockey, Nahuel Pérez Biscayart interpreta a un jinete de vida apresada, condicionada por las necesidades del círculo familiar y empresario que integra. Alguna vez exitoso y ganador, ahora sobrevive a tragos de alcohol y medicina para caballos, en un sonambulismo que vuelve extraño lo que le rodea. Si es de día o de noche, lo mismo da. La familia lo cuida como a uno de sus caballos; y si bien parecen estar un tanto hartos de él, procuran que tenga otra oportunidad. Para tal fin, se le compra un caballo japonés, millonario, con el cual obtenga una nueva victoria y encarrile el rumbo perdido, y el honor de la familia. Pero los caballos, en Japón, están acostumbrados a girar al revés. Así como este jockey.
El film de Ortega parte en dos su estructura: todo un primer tramo dedicado a presentar personajes y entorno. Es una primera mitad de corte “realista”, pero sin tomar en serio un término semejante. La escena inicial presenta a Remo, el jockey (Nahuel Pérez Biscayart), en un bar que parece sustraído al tiempo, casi como si fuera sacado de alguna película o barrio de los ‘40. Entre personajes marginales, como si de una troupe de freaks se tratase, Remo duerme borracho. Parece que buscarlo ya es algo habitual. ¿Por qué Remo prefiere este lugar, cuando tiene consigo las comodidades de una familia adinerada? Ahora bien, ¿de qué familia habla la película?
En este sentido, El Jockey enhebra caracterizaciones irónicas, donde nunca dice o muestra de manera suficiente o indudable. De esta manera, la gran mesa donde se reúne el núcleo familiar para discutir las buenas y malas nuevas, oficiará como un núcleo mafioso (¿la lectura de Ortega respecto de lo que es, o puede ser, un grupo familiar?). El padre de familia (Daniel Giménez Cacho) ocupa el centro de atención, las miradas rebotan hacia él. Será ése el momento cuando Remo hable por primera vez en el film, y se refiera a su padre con el mote de “Rey”. La palabra no solo omite los términos “padre”, “papá” o el que sea, sino que elige el apodo con el que se conoce al propio Palito Ortega. Pero tampoco queda claro que se trate de su padre. Quién es, poco importa, antes bien, lo que sobresale es el vínculo entre los integrantes de este clan, sus relaciones de poder, el trato con el dinero y las apuestas, y el mundo del turf como el gran escenario donde disponen sus piezas de dominio.
De alguna manera, Remo aparece también “emparejado” con una mujer jinete (Úrsula Corberó), así como un macho con una hembra; hasta tal punto, que se les hará dormir en una caballeriza. Hay un límite difuso en tales cuestiones, como si el film trazara una línea ambigua en donde, por ejemplo, ella sostiene un embarazo que no termina nunca de definirse. Cuando lo haga, dejará de ser jinete. Mientras es ella quien obtiene los éxitos de la familia, Remo es el sonámbulo, el borracho, el drogado; el que no distingue dónde termina el piso y comienza el vacío. Que dé un paso en falso es cuestión de tiempo. Dadas las cartas, hacia dónde se oriente el peso del relato -si por el costado más realista o fantástico- dependerá de cómo lo vivencie Remo, antes de lo que le suceda; vale decir, el relato es una argamasa que el film despliega y deforma, con el fin de conseguir posibilidades diferentes. Hay un trabajo de guion encomiable (a cargo de Ortega, Fabián Casas, Rodolfo Palacios), muy bello y abierto a las relaciones entre lo visto y sentido; en otras palabras, el cine como una experiencia.
Soñar Soñar
Si la primera parte de El Jockey es la más “creíble”, en términos de relato y peripecias, las que marcan por dónde guía sus pasos la historia; el segundo tramo se aboca al desparpajo, y cae en una espiral. Para ello, Remo tendrá una deriva tan delirante como intuitiva, entre las calles de una ciudad que recuerda, aunque no sabe bien cómo. Vestido con un tapado de piel y una cartera, en donde encuentra un útil maquillaje facial -y de donde tira un teléfono celular (toda una declaración de principios)-, y con un vendaje protuberante en su cabeza, que le hace similar a un marciano escondido en cuerpo humano, Remo orbita y destartala el mundo que le rodea.
Todos, otra vez, lo buscan. Pero ya no es la misma situación. Ahora, es él quien lleva por pistas falsas a sus captores, luego de perseguir a un conejo blanco que lo guiará hacia un túnel de maravillas por explorar. Al hacerlo, se produce el reencuentro con esa primera escena, la del bar, la del antro habitado por seres de la noche, dulces, sombríos, melancólicos. Luego de Monobloc, ésta debe ser la película más cercana al mundo estético de Leonado Favio: los travellings laterales, prolongados y prolijos, recuerdan los de Soñar Soñar (1976) y su circo de atracciones; pero también el trabajo de peluquería que Remo, ya travesti, realiza en uno de los presos; tal como el que le practicara Gian Franco Pagliaro a Carlos Monzón en ese mismo y precioso film. Situados en ese mundo donde lo que se respira contiene una pátina mágica latente -Fellini está muy cerca-, Remo camina por una suerte de laberinto ciudadano, en donde las calles se vuelven vericuetos en los que anidan seres imprevistos y elementos perdidos, tirados, cifran misterios; todo puede ser una sorpresa. Desde ser considerado una madre a dejarse atravesar por un desfile de caballos y música. La gente vive en la calle, porque hay gente que vive en la calle. Y si bien, en este caso, El Jockey recrea tales situaciones, reitera la pulsión vital del cine de Ortega, quien realmente ha llevado su cámara en sus anteriores películas a lugares humildes, marginados y despreciados (por el cine mismo).
Situados en ese mundo donde lo que se respira contiene una pátina mágica latente -Fellini está muy cerca-, Remo camina por una suerte de laberinto ciudadano, en donde las calles se vuelven vericuetos en los que anidan seres imprevistos y elementos perdidos, tirados, cifran misterios; todo puede ser una sorpresa. Desde ser considerado una madre a dejarse atravesar por un desfile de caballos y música. La gente vive en la calle, porque hay gente que vive en la calle. Y si bien, en este caso, El Jockey recrea tales situaciones, reitera la pulsión vital del cine de Ortega, quien realmente ha llevado su cámara en sus anteriores películas a lugares humildes, marginados y despreciados (por el cine mismo).
En esta vorágine visual, las referencias a Favio comulgan con el cine de Nicolas Winding Refn -en cierta lisergia tonal- y David Lynch -en momentos sonoros que rompen el cauce oído-; a la par de elementos que dialogan con el género del terror y los toques de comedia. En este enredo existencial se configura un fresco, una gran pintura, y de ella emerge el gran actor que es Nahuel Pérez Biscayart, capaz de enhebrar en su delgadez expresiva, en su mirada partida y decir lacónico, todo lo que Ortega necesita.
Sobre el desenlace, lo que oficia es la vuelta al ruedo, el ciclo enredado, la muerte con la vida; y la necesidad de volver a ver la película. Porque a los lugares que se quiere, se vuelve, y no con menos dolor, y no con menos alegría.
Leandro Arteaga

















































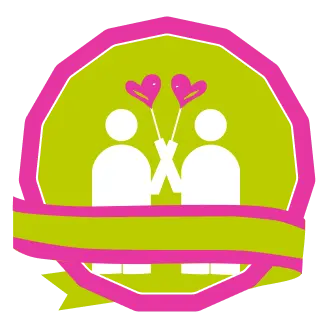

Ver respuestas 1
Ver respuestas 0