“Las mujeres nunca sabrán lo ridículo que se siente un hombre con un ramito de flores” / “El amor no cabe todavía en mi vida, mis ambiciones no me dan tiempo” / “La música ocupa todo en mí, es un sueño demasiado grande” / Frases de esta especie escuchamos al principio de Concierto para una lágrima. Frases de las que no cabe dudar que nos encontramos en las alturas y el barro del melodrama que no tiene ninguna vergüenza de serlo. Pero con una particularidad, señalada también en estas frases entre las que se presenta uno de los pares que atraviesan la película, el de Natalio (Lautaro Murúa) y Victoria (Olga Zubarry), y es que estamos en un melodrama cruzado por otro amor absoluto: el de Victoria por la música. Antes, en las escenas que introducen la película, conocimos al personaje de Anita en unas pocas escenas en el barrio bajo de un pueblo, sentada siempre al piano, decidida (dispuesta a no interrumpir ni siquiera para comer). Hay en la niña que vemos sentada al piano una determinación fija, total, madura al punto de sostener plena su integridad aun cuando se entera de que por la enfermedad de su padre la familia tendrá que vender su piano, segura luego de dejar su vida anterior, su familia y su hermano, para mudarse con una familia de clase alta a Buenos Aires para poder continuar sus estudios. La película filma esta adopción como una decisión plenamente consciente de la niña, en un plano en el que su cuerpo y el de la que se convertirá en su madre adoptiva reencuadran a la de su madre en el fondo. “¿Seguro que no extrañarás a tu madre?” / “No, señora”.

La película se estrenó en agosto de 1955. Un golpe de Estado derrocaría al peronismo al mes siguiente, y uno podría pensar que ya no estamos en el cine en el que los personajes de las comedias de Manuel Romero se reunían alrededor de pianos verticales para encabalgar canciones populares una atrás de la otra. Sí y no. Por un lado, si bien Anita, luego de finalizar sus estudios de conservatorio, cambia su nombre por el de Victoria y toma el apellido Lander, de la familia que la tomó como su protegida y se convirtió en mecenas de sus estudios, es un personaje cuya singularidad está integrada, entre otras cosas, por haber conquistado para sí misma un dominio que de alguna manera la vuelve extranjera a la lucha de clases. Victoria sabe (como Anita supo siempre que debía abandonar el hogar familiar y el pueblo para poder dedicarse a su pasión) que su destino pide una parte de tráfico con las clases altas que dan la protección para desarrollar su talento y avanzar en su carrera. Pero nunca, en toda la película, deja de estar convencida también de no ofrecer a cambio ninguna renuncia, ninguna degradación de su orgullo, ni ante los ritos de esa clase, ni ante los profesores de música, ni los directores de orquesta ni los organizadores de conciertos. Con todos se enfrenta. Cuando sus padres adoptivos le piden que toque en una tertulia para sus amistades, se niega rotundamente y no se priva de decir que “yo no estudio música para entretener a sus invitados” (en la misma secuencia, tampoco se queda sin discutir con aquellos que insisten en creer que “lo mejor siempre viene de afuera”).
Victoria es un personaje descomunal, una cumbre de garra, potencia y ferocidad. Como sucede en esa escena en la casa de su familia adoptiva, su falta de concesiones tiene además la valentía extra de nunca ser reservada, viene acompañada siempre de las palabras con las que confronta abiertamente con ese mundo al que ve por debajo de su talento y esa devoción por la música que es a lo único que le debe su compromiso y una devoción radical a la que le atribuye dimensiones religiosas. “Usted debe creer que el agua de un río puede detenerse poniendo la mano en él”, acusa en una escena al profesor cuya clase considera limitante para el talento del alumno. “¿De modo que decir la verdad es una grosería? Lo siento por usted”. La actriz que encarna semejante personaje se llama Olga Zubarry, entregada por completo a Victoria en gestos firmes y nítidos, como una superficie franca, expuesta sin vaguedad ni fragilidades. Es tal la entrega que por momentos uno se pregunta si Zubarry no estará encarnando a través de la pianista, por una vía indirecta, una figura de su camino y su integridad como actriz.
Una noche, Victoria va con Sergio, el pianista en el que solo ella advirtió un talento atípico y al que tomó como alumno y compañero, a un “reducto de pedantes”, un bar en el que parece reunida (un poco caricaturescamente) cierta bohemia de mediados de los 50 de Buenos Aires. En el bar un tipo medio despeinado está interpretando una música más moderna, de riesgos y virtuosismos atonales. Cuando termina todos se ríen de él, lo insultan tratándolo de “dodecafónico”. El tipo también tiene su orgullo y busca defenderse: “A Rachmaninoff le decían lo mismo” / “Esos todavía están en Chopin”. “¿Y qué hay de malo con Chopin?”, aparece Victoria entre las mesas. Entonces se sienta al piano para interpretar una pieza de dicho autor que los deja atónitos a todos, incluso al pobre tipo despeinado. En esta especie de duelo entre academicismo y contemporaneidad la película elige con Victoria lo primero, los ejercicios y el estudio previos que hacen falta pulir para conversar con los clásicos. “Antes de criticar, aprenda a tocarlo, señor”. Es una escena un poco absurda, pero también muy emocionante, y para nada académica, ¿por qué?

El director es Julio Porter, guionista desde principios de los 40 que estaba empezando en estos años también a dirigir. Concierto para una lágrima es su segunda película, la primera que hizo con Zubarry (al poco tiempo filmaron juntos Marianela, que no vi). Sin saber nada más de él, en esta película comprende lo suficiente: que tiene que concentrar la película en la actriz y en la música, que en la convicción con la que Zubarry encarna a su pianista y las piezas de esa música en la que tiene puesta toda su fe surge una emoción que la cámara tiene que honrar, ofreciéndose a estos momentos un valor que no necesita hacer equilibrio con el relato. Esta es una de esas (no tantas) películas de música a las que les importa de verdad la música. La potencia del personaje crea por sí misma una ficción que en escenas como esa del bar nos emociona sin importar qué lugar querría adoptar uno en una discusión Rachmaninoff vs. Chopin (en mi caso sería la ignorancia y la neutralidad, pero es imposible mantenerse neutral cuando Zubarry toca ese Chopin al piano).
Pero hay un relato, también. Una trayectoria que parece ir recta, pero que se hace sinuosa por una enfermedad, y en la que el ánimo de la película se abre a otro tipo de relaciones, menos rigurosas. El reencuentro de Anita/Victoria con su madre, sus hermanos y el pueblo, el regreso del médico Lautaro Murúa para curar a su amada, dispuesto a probar para este tratamiento todo aquello que la ciudad no se atreve. En aquella escena al principio, cuando Victoria le decía a Natalio que no tenía en la vida espacio para otro amor que la música, la película también dejaba planteado un núcleo de contradicción, la dialéctica entre amor y amor que mantiene encendido al melodrama. La ambigüedad, en una película así, es justo que venga nada menos que de Beethoven, de una frase suya inscripta en uno de los adornos: “El amor es la única palanca para todo lo que hay de grande”. Natalio le pedía a Victoria nunca olvidar esta sentencia, Victoria contestaba que “el amor a la música es el único que tengo”. ¿A qué se refiere exactamente Beethoven? ¿Hace falta para la música un amor además del amor a la música? Al final, Natalio también acepta su lugar en el destino de Victoria y su “sueño demasiado grande”. Luego de curarla, se retira a un segundo plano (gesto conmovedor, hermoso de Murúa) para que reaparezca Sergio, y Victoria pueda junto con él tener su concierto de regreso a dos pianos. Le dejo al lector ir a ver la película (disponible acá en YouTube) y descubrir por su cuenta cómo se resuelve (¿se resuelve?), al final de todo, aquella sentencia de Beethoven en el último concierto de la película.


















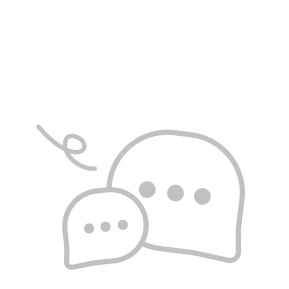 ¡Únete a la conversación!
¡Únete a la conversación!





























